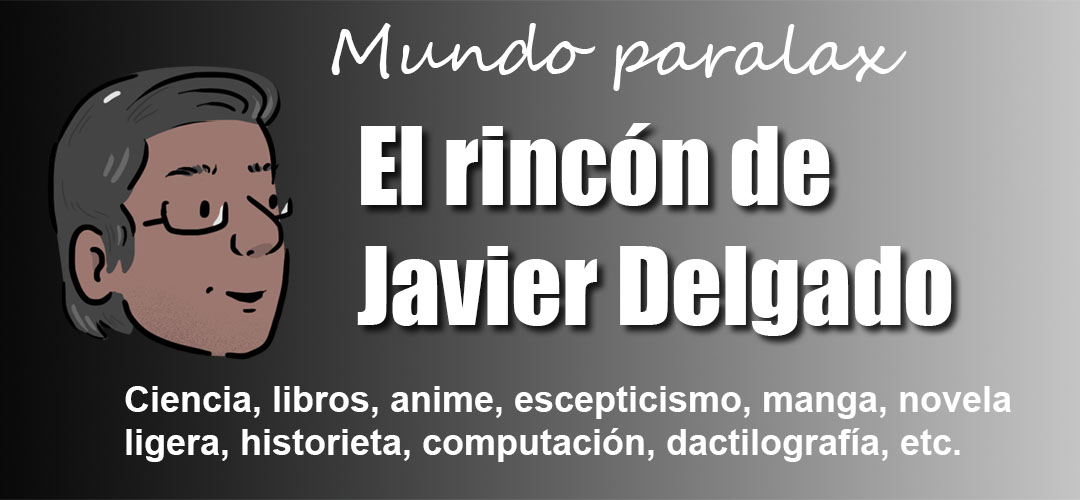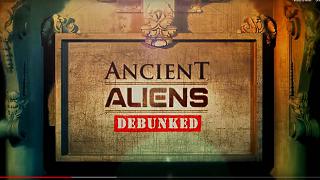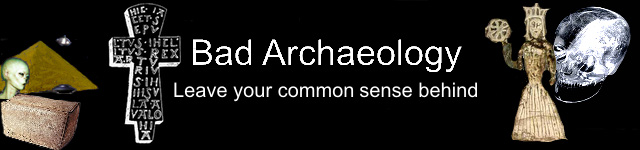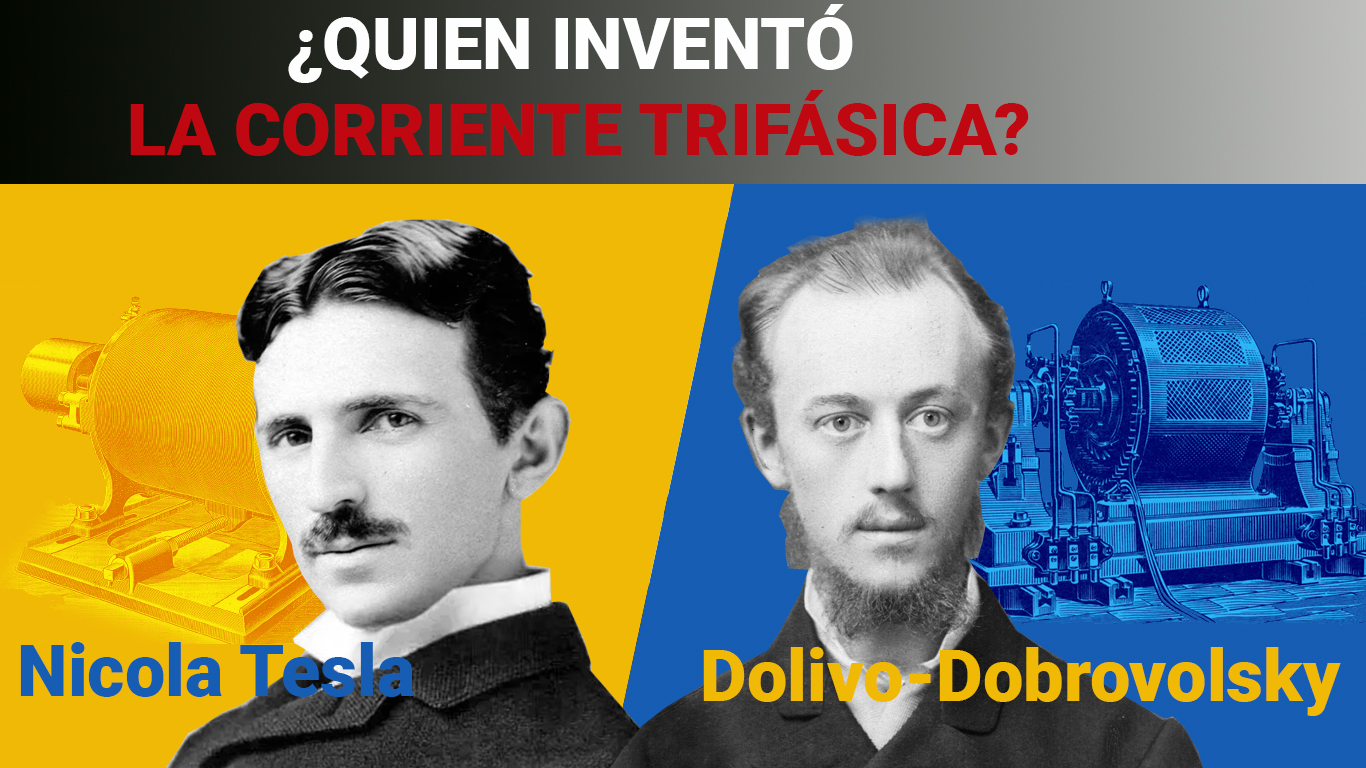El autor es William Arens, un antropólogo que afirmaba que, tras revisar toda la literatura disponible, no encontró una sola prueba sólida de que el canibalismo se practicara como costumbre aceptada en ninguna cultura antigua o contemporánea —salvo en casos extremos de supervivencia.
En el prólogo, Arens explica que la idea del libro surgió cuando planeaba impartir un curso universitario que atrajera la atención de los estudiantes. El canibalismo le pareció un tema ideal. Pero al investigar, descubrió que la mayoría de los relatos provenían de fuentes poco fiables o fantasiosas.
Según Arens, el canibalismo se había aceptado a priori como una característica de los pueblos no occidentales, y muchos relatos sin evidencia eran tomados como ciertos. En cambio, narraciones similares referidas a pueblos europeos se descartaban fácilmente.
Por ejemplo, menciona que en los archivos de *Human Relations Area Files*, la sección de canibalismo no incluye ningún pueblo europeo, pese a relatos antiguos —como los de Estrabón— que señalaban a los escitas o incluso a los antiguos irlandeses como caníbales. En contraste, los Ainu (de Japón) sí aparecían... porque un explorador escribió que **no** eran caníbales.
El libro analiza casos clásicos como los pueblos de África, el Caribe o los mexicas (aztecas), siempre con una mirada crítica sobre las fuentes.
Arens también narra experiencias personales durante su trabajo de campo en Tanzania, donde esperaba encontrar relatos sobre canibalismo. Para su sorpresa, encontró lo contrario: eran los locales quienes creían que los blancos eran los caníbales —porque les sacaban sangre para enviarla a Inglaterra como alimento. Sin embargo, este tipo de historias se desechan como meras supersticiones, mientras que relatos similares en sentido inverso se toman con mayor seriedad.
El patrón se repite: el caníbal siempre es "el otro". Los chinos acusaban a los coreanos, los coreanos a los japoneses, los mexicas a los purépechas, y así sucesivamente.
En el caso del Caribe, Colón fue quien primero acusó a algunos nativos de antropófagos, describiéndolos además como si tuvieran "cara de perro". Curiosamente, la cantidad de "caníbales" se disparó justo después de que el Papa declarara que no se debía esclavizar a los indígenas… **salvo que fueran antropófagos**. Fue entonces cuando la palabra "caríba" se volvió sinónimo de caníbal. Hoy sabemos que existe muy poca evidencia física de canibalismo en esa región, y aunque no puede descartarse del todo, difícilmente justificaría la esclavización sistemática de sus habitantes.
En el siglo XIX, exploradores y misioneros europeos escribieron incontables relatos sobre caníbales en África. David Livingstone, quien recorrió África central con un solo guía, declaró no haber encontrado evidencia de canibalismo. En cambio, Henry Morton Stanley —quien cobraba por cada palabra publicada— parecía toparse con caníbales en cada aldea.
"En resumen, este libro solo tiene un éxito parcial. Arens demuestra que la evidencia del canibalismo es a menudo débil, incluso en los casos mejor documentados. También plantea hipótesis interesantes sobre por qué la gente —y los antropólogos en particular— están tan dispuestos a aceptar su existencia a pesar de la falta de pruebas. Sus ideas deberían incentivar más investigaciones sobre el tema. Sin embargo, no logra sostener de forma satisfactoria su tesis principal: que no existe documentación adecuada del canibalismo en ninguna cultura. Este argumento parece más producto de sus convicciones personales que de una investigación rigurosa."
– Thomas Krabacher, 1980
Ahora un spoiler
Sí se ha encontrado evidencia de canibalismo ritual o institucionalizado, pero en casos muy aislados. Muchas de las fuentes tradicionales deben ser reevaluadas críticamente.
Por ejemplo, Marvin Harris, en su libro "Cannibals and Kings" (a veces citado erróneamente como *Cannibal Kingdom*), sostenía que los sacrificios humanos mexicas eran motivados por necesidades alimenticias, argumentando que se mataban personas en cantidades masivas como forma de abastecerse de carne. Al no encontrar evidencia suficiente, Harris llegó a acusar a los antropólogos mexicanos de encubrir los datos. Hoy se acepta que los mexicas practicaban canibalismo ritual en ciertos contextos, pero las pruebas halladas están muy lejos de las fantasías alimenticias planteadas por Harris.
Conclusión
Aunque la tesis central de Arens —la inexistencia total del canibalismo institucionalizado— no se sostiene del todo, el libro sigue siendo recomendable. Nos obliga a mirar críticamente el pasado, a cuestionar nuestras suposiciones culturales y a recordar que, en la antropología, no todo lo que se repite es verdad.
Actualización: A más de cuatro décadas de su publicación, The Man-Eating Myth sigue generando debate académico. Algunos estudios recientes han reevaluado su tesis con nuevos hallazgos arqueológicos y etnográficos. Por ejemplo, Beth A. Conklin en su libro Consuming Grief: Compassionate Cannibalism in an Amazonian Society (2001) documenta el canibalismo funerario entre los Wari' de Brasil, pero lo contextualiza como una práctica ritual profundamente simbólica, lejos del estereotipo "salvaje" que criticaba Arens. De esta forma, el enfoque actual ha evolucionado: ya no se trata de negar o afirmar categóricamente el canibalismo, sino de entender su diversidad cultural, evitando las narrativas sensacionalistas y racistas del pasado.